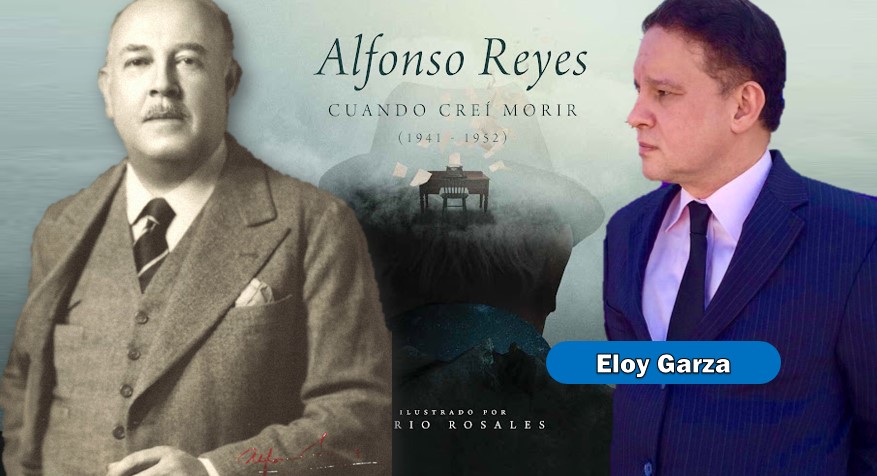
Lo que nos enseñó Alfonso Reyes con sus cinco infartos
Eloy Garza González
En su libro “Cuando creí morir”, don Alfonso Reyes narra los primeros avisos de la enfermedad cardiaca que lo llevarían finalmente a la tumba.
El primer aviso lo recibió en la madrugada del 4 de marzo de 1944. No estaba dormido. Nos cuenta don Alfonso que escribía afanosamente ciertas páginas de intención filosófica, muy propias de su obra: “el brazo izquierdo empezó a dolerme de forma que me era imposible moverlo”.
Don Alfonso tuvo que levantar su brazo con la mano derecha para ponerlo como pisapapeles arriba de sus cuartillas. ¿Sufrió ese típico peso como loza en el pecho nuestro “regiomontano universal”? Sí. Un peso asfixiante. Y más que sentirlo, lo escuchó. Por eso dice: “ Oí que alguien gritaba dentro de mí, adueñándose de mi voz a pesar mío: era yo mismo, a efectos de la pena que se había vuelto agudísima y ahora me afectaba ya el pecho”. Reposó Reyes en Cuernavaca, donde tenía su refugio y santo remedio. “Me juzgué definitivamente curado”.
Por lo visto, la fe mueve montañas pero no quita tan fácilmente enfermedades cardiacas.
Con todo, don Alfonso no tomó con seriedad su delicada dolencia y prefirió atribuírsela al mero cansancio. Y es que “escribir cansa”, como nos recordaba sabiamente Jorge Ibargüengoitia.
El segundo aviso (extraña forma de referirse a un infarto al miocardio) fue a su regresó de un viaje a Francia. Esta vez le diagnosticaron a Reyes una trombosis coronaria. Malo el cuento. Lo subsanó escribiendo copiosamente, como lo consignan sus diarios personales.
A comienzos de 1945 le llegó el tercer aviso como quien recibe en su buzón de correo una carta con malas noticias. No podían ser peores. Debió cancelar su viaje a la Universidad de Princeton donde recibiría un Doctorado Honoris Causa.
Y si bien estos sucesivos ataques cardiacos fueron más severos que aquel de 1944, Reyes sufrió mucho menos y llegó al alarde imprudente: “ni siquiera solté la pluma ni tuve que reducir mis actividades. La amenaza era grave, pero el sufrimiento muy llevadero”.
¿Era la valentía del indiferente? ¿El miedo que se disfraza de ignorancia deliberada? ¿La broma de asumir su enfermedad y la ligereza como terapia emocional? Esa levedad del ser de Reyes se agotó en 1951 cuando recibió su cuarto aviso: ya no le dieron ganas de seguir escribiendo ni leyendo.
Le entró una especie de melancolía a veces rayada de ira o coraje extremo, según confesó más tarde su esposa Manuela Mota Gómez (la adorable doña Manuelita): “Fuimos al Cine Metropólitan. A media función, padeció un ahogo. Se puso de pie y pasó la molestia. Pudimos acabar de ver la película. Al otro día, domingo 5 de agosto, fuimos a almorzar a casa del doctor Ignacio Chávez (…) Volvimos a casa no antes de las 8 de la noche. Nos trajeron en su auto. Al subir la escalera de su biblioteca, Alfonso se sintió asfixiado y se dejó caer en el diván donde duerme para no alejarse de sus papeles. Lo atendió de urgencia nuestro hijo. El día 6 viene Ignacio Chávez muy de mañana. El día 7, Alfonso es trasladado al Instituto de Cardiología con los pulmones ya edematizados, las uñas y los labios cianóticos. Nunca llegó a perder el sentido”.
Como don Alfonso metamorfosea cada experiencia íntima en literatura, cuenta el final del episodio con un remate que él cree muy filosófico y en realidad es muy ranchero, muy de bárbaro norestense: “Aún recuerdo que, a poco de sobrevenir el ataque —ya con muchos ahogos y el dolor agudo como una barra pesada sobre el pecho— mi hijo me ayudó a ir al baño casi llevándome en peso. Allí tuve una curiosidad malsana, y encendí la luz para ver mi cara en el espejo: era la de otro hombre desconocido, socavado y extraño. Y dije: “¡En qué momento se deshace uno!”.
Don Alfonso sentía que le pasaba sobre el pecho todo un “tren de artilleros”. Y nos sigue contando como muy quitado de la pena: “Cuando me transportaban al Instituto de Cardiología, se apoderó de mí un sentimiento como de alegría que yo no acierto a definir ni entender. Parece que la esperanza del oxígeno bastaba para reconfortarme. La idea de ir acarreado en uno de esos coches que echan sirena, el ruido de la calle, todo me producía una singular impresión de contento y aun de comicidad”.
La súbita alegría de don Alfonso Reyes en un caso de extrema urgencia es obvia: en medio de su sufrimiento se da cuenta que sigue vivo. Es la felicidad del superviviente. Del que adivina que de momento no le toca. Poder respirar es vivir. Y por eso se entregó al tratamiento de recuperación con placentera docilidad.
Dejó de fumar (él que era una chimenea a cualquier hora del día), porque su cuerpo tenía una notable repulsión al vicio. Aunque nunca reconoció (como muchos de nosotros tampoco lo reconocemos comenzando por mí) que la gula, el comer de más, es también un vicio que puede llegar a ser mortífero. Para quitarse la sensación de fumar, don Alfonso nos da una receta curiosa: “no fumes; sueña que fumas”. Así los glotones: “no comamos de más; soñemos que comemos de más”. Está difícil, ¿verdad?
Reyes se rebela contra el mal gobierno del “patito”, esa ánfora donde el enfermo tiene que depositar sus deshechos orgánicos. Incluso exige que ya deberían de inventar otro procedimiento menos ingrato para orinar. Estamos nosotros en 2021 y seguimos con la tortura del “patito”; ni siquiera han cambiado la morfología de ese aparato tan simple pero aterrador.
Lo que más deprimió a don Alfonso en su lecho de enfermo no fue la soledad (doña Manuelita, su ángel de la guarda, su dulce compañía, nunca lo desamparó ni de noche ni de día); fue la deshidratación a que fue sometido, previniendo el edema pulmonar, los alimentos sin sal, la inmovilidad, el suero, las pruebas de sangre, los piquetes, “Todo lo soporté con resignación” alardea don Alfonso escondiendo la verdad: se desesperaba, con toda razón, más de la cuenta, “y gracias que no me privaron completamente del café (pues me hace falta para dormir, aunque no lo tomo en exceso) así como a otros los desvela”.
A mi lo primero que me quitó de tajo mi cardiólogo fue precisamente el café (yo lo tomaba negro como mi alma). Y viendo las consecuencias en el organismo de don Alfonso cumplo al pie de la letra lo prescrito por mi médico (a veces me hago el tonto y sí me tomo un capuccino con leche deslactosada light, cuando no me ve Ericka).
¿Cómo sobrellevó mentalmente don Alfonso sus dolencias cardíacas? Ni su propio médico, el eminente cardiólogo Ignacio Chávez, lo sabía con certeza porque cada vez que le preguntaba cómo se sentía, don Alfonso le recitaba poemas del gran Luis de Góngora.
Don Alfonso Reyes murió el 27 de diciembre de 1959, a los 70 años, a causa de su quinto infarto.
.
.
.
.
.
.
.
.
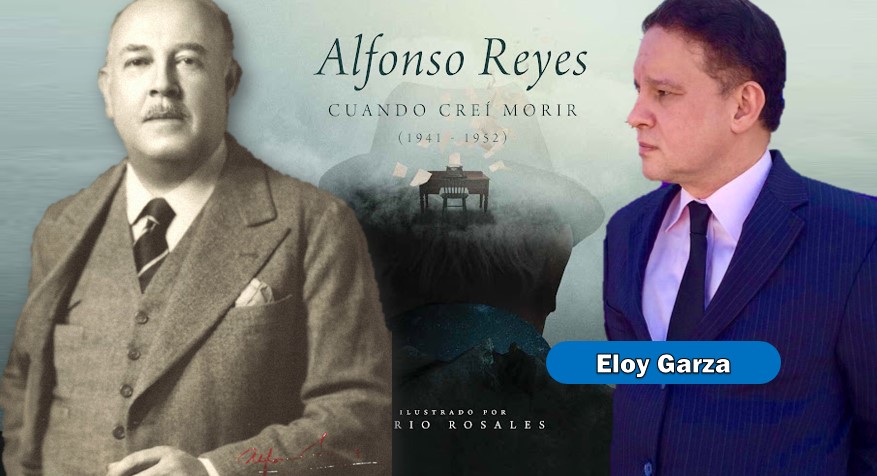
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.










